¿El Mercado está vivo?
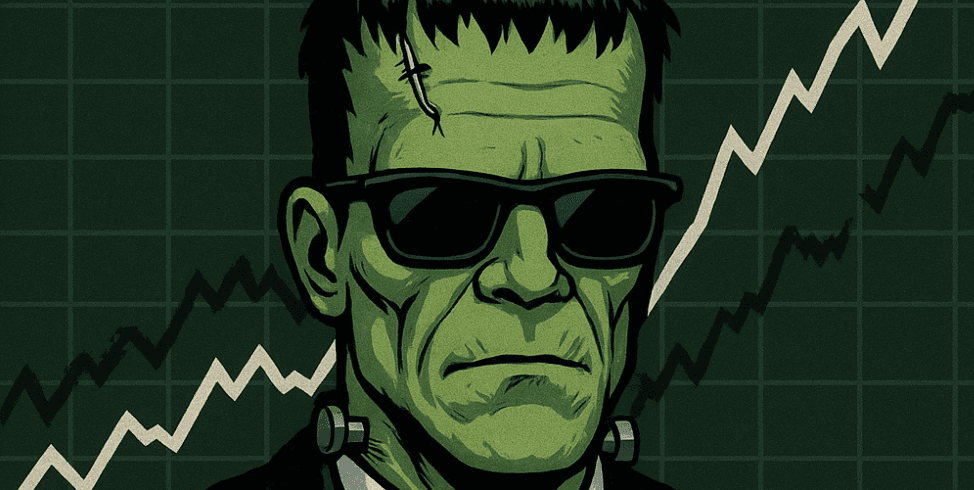
No es nuevo decir que el capitalismo domina nuestras vidas, pero quizá sí lo sea sugerir que no se trata simplemente de un sistema económico, sino de algo más inquietante: una entidad autónoma, un Moloch moderno que exige sacrificios constantes para perpetuarse.
En la antigüedad, Moloch era un dios al que, según la leyenda, se ofrecían sacrificios humanos para obtener beneficios concretos: cosechas abundantes, victorias militares, estabilidad política. Hoy, ese dios no se ha desvanecido: ha mutado. En la filosofía contemporánea, Moloch se utiliza como símbolo de sistemas que devoran el futuro para sostenerse a sí mismos, aunque nadie los dirija conscientemente hacia la destrucción.
El escritor Scott Alexander ha aplicado este concepto a fenómenos que, sin una voluntad central, producen efectos devastadores. Y pocos encajan mejor en esta categoría que el mercado financiero global. Este, con su lógica de maximización de ganancias, premia las decisiones que aumentan el valor inmediato de los activos, sin importar el costo humano o ambiental.
Los ejemplos abundan: jóvenes atrapados en empleos precarios y sin acceso a una educación que les garantice movilidad social; jubilados que ven recortadas sus pensiones para “tranquilizar a los mercados”; ecosistemas enteros devastados en nombre de la rentabilidad; servicios públicos desmantelados para complacer a inversores. Sacrificios modernos que, paradójicamente, no aseguran bienestar general, sino únicamente estabilidad para quienes poseen capital.
Aquí surge una pregunta incómoda: ¿y si el mercado no fuera solo un sistema, sino una forma de inteligencia? La hipótesis del panpsiquismo —la idea de que la conciencia no es exclusiva de los seres vivos, sino una propiedad de toda la materia— permite imaginar al capitalismo como una red neuronal global: inversores, algoritmos y bancos reaccionando en tiempo real a cualquier evento, sin que una sola mente central lo dirija. Un tweet puede hundir una criptomoneda, una crisis en un país distante puede desatar el pánico en Wall Street.
En los años 90, el filósofo Nick Land llevó esta idea al extremo: el capitalismo, decía, no es un invento humano que controlamos, sino un proceso que nos utiliza como piezas de su engranaje. Una especie de inteligencia artificial económica que se alimenta de tecnología, automatización… y crisis.
Basta mirar la deuda externa argentina para comprenderlo. El ciclo es perverso: se toman préstamos para evitar un colapso inmediato, pero esos préstamos profundizan la dependencia; los ajustes impuestos para refinanciarlos asfixian el crecimiento, asegurando la necesidad de nuevos préstamos. No hay una conspiración de sala cerrada que lo diseñe: es simplemente la lógica del sistema.
El mercado global no busca liberar a los países de su deuda: su interés es mantenerlos dentro de ella. La política nacional se amolda a sus exigencias, y las élites locales no rompen el ciclo porque obtienen beneficios de la especulación. Cada crisis siembra el terreno para la próxima.
Si el capitalismo es un ente autónomo, ¿cómo se rompe este ciclo? Algunos plantean “hackear” el sistema desde adentro. Pero Land advierte: cualquier resistencia es rápidamente absorbida y reciclada como combustible para su crecimiento.
La pregunta final es tan inquietante como inevitable: ¿somos prisioneros de un mercado que piensa por sí mismo? Y si es así, ¿existe una grieta en su estructura por la que podamos recuperar el control?
Porque tal vez el mercado no sea solo un reflejo de nuestras decisiones… sino una mente viva con intereses propios. Y si eso es cierto, la verdadera cuestión no es cómo derrotarlo, sino cómo negociar con algo que, sencillamente, no piensa en nosotros.